Historia
- Detalles
- Categoría: Historia
- Visto: 4868
Largos siglos de espera recorren cada uno de los elementos que conforman la ermita de Tenoya, y algunos de los pobladores de éste pago seguimos esperando la tan ansiada restauración de éste ejemplo de patrimonio histórico olvidado. Esperemos que llegue pronto, puesto que muchos vecinos estamos ansiosos de que ésta tenga lugar, y que todo no quede en falsas promesas. Y si ésta se demorase por causas ajenas a la voluntad de todos, proponemos que mientras tanto, sean recuperados todos los objetos que pertenecieron en su día a éste recinto.
Y es que nuestra ermita no la constituyen “piedras muertas” cómo algunos manifiestan; les puedo asegurar que en la humildad y sencillez de este edificio muchos de los feligreses del pueblo se sienten más cercanos a Dios. “Es el único testimonio que nos queda de lo que había antes” dicen a viva voz algunos vecinos, y creo que en la sencillez de un pueblo de origen campesino, se encuentra la verdad. Juan Francisco Santana Domínguez ilustra este pensamiento de la siguiente manera: “A pesar de que la característica fundamental de los vecinos de Tenoya es la de la pobreza generalizada, (…) nunca le ha faltado ni ropas ni joyas a las imágenes de su ermita, destacando las de Nuestra Señora de la Encarnación (…) donde nos encontramos con una gran colección de trajes con ricos bordados de oro y seda (…)” [1]
Un ejemplo de la devoción tenoyera[2], podemos encontrarlo en el siglo XVIII, donde Francisco Martínez de Fuentes nos relata cómo se desplaza hasta Tenoya para predicar en la fiesta de S. Pedro, y por tanto en su ermita (que es la que se conserva hasta la actualidad) dejando testimonio escrito de lo que observó en su visita. Nos haremos eco de dos hechos fundamentales, el primero es la ceremonia del vestido de las Vírgenes. Movía más a piedad y a veneración, que las imágenes estuviesen, aun siendo de talla entera, recubiertas

de costosos mantos, vestidos, pelucas y joyas. Veamos la descripción que nos ofrece nuestro visitante al respecto: “Se le puso a la (imagen) de Nuestra Señora por primera vez un bucarlín fuerte para formar con más garbo el traje del vestido, a cuya operación asistían los principales de Tenoya y mostrándose algunos admirados de semejante tiesura para una imagen de tanta devoción pero en la hora quedaron sosegados cuando se les advirtió su destino. Estrenó nuestra señora la toca del rostrillo de un fino olán de costa de una devota y en este año ha quedado tan bien vestida que el aire nuevo del traje nada sabe a cosas de antigüedad. Finalmente su base se adornó de bellas y agradables flores (…) En este mismo estilo se compuso a San Pedro y tan de moda que su camarera, a pesar de su tenaz inclinación por las cosas añejas dejó al santo en base limpia destrozó las andas[3] y las hermoseó en el mismo método que las de Nuestra Señora. (…) Finalmente San Pedro estrenó a expensa de su camarera diadema y llave de plata con honores de sobredorarle en lo sucesivo.”
En la descripción de las fiestas de Tenoya se habla también de una exuberancia vegetal, que servía para adornar tanto el interior como el exterior del templo. “Todas sus paredes estaban adornadas de palmas, como si se tratara de un bosque y en el coro se formó una bóveda. Los tirantes de los techos se cubrieron de gilbavera[4] (…) Las pilas se forraron con palmitos amarillos y una de ella con una especie de lienzo encarnado. Con cierta ironía describe el púlpito con una paloma pendiente de él y la fachada junto con el campanario cubierta de vegetación. Posteriormente la descripción sigue y nos dice: “concurrió todo el pueblo a ese devoto santuario y entonando el predicador el Deus in adjutorium continuó la música de violines, flautas gallegas, guitarras y voces (…)”
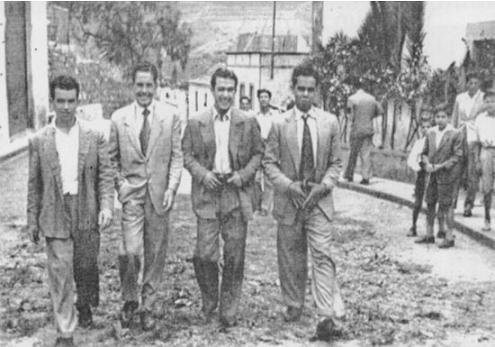
¿Creen aún que la ermita es un edificio sin importancia? La ermita es un buen punto de partida para reconstruir la historia de Tenoya, no sólo es importante por los actos religiosos que allí acontecían, sino como lugar de concentración social, alrededor del cual se realizaban bailes, teatro y hasta excursiones, que partían desde allí hasta la costa, para pasarse el día al pie de las salinas del Rincón.
Creemos que reconstruir la historia local es una de las grandes tareas pendientes de de nuestra tierra. Promover su conocimiento, es lo que intentamos a través de la web del municipio de San Lorenzo: porque no se ama lo que se desconoce.
Dicho esto volvemos a preguntar: ¿cuántos pequeños y sin interés, según algunas personas, trozos de nuestra historia perdemos en Canarias cada día?
NOTA: Aprovecho este pequeño rincón de la web para referirme al trabajo que sobre Tenoya, realizaron otros antes que yo, a través de la Revista Cultural “El Valle de Tenoya”. Desde aquí brindo mi humilde homenaje a aquellos pioneros que aportando fotos, artículos, entrevistas y todo lo imaginable, hicieron que sus lectores conocieran la pequeña gran historia de nuestro pueblo. Van dedicados a ellos todos mis artículos.
[1] Santana Domínguez, J. F. Historia del Municipio San Lorenzo de Tamaraceite: Recuperando la memoria histórica, Ed. Gobierno de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2006. (pag. 266)
[2] En ésta misma web hay otro artículo que hace referencia al mismo tema, aunque refiriéndose a hechos distintos, realizado por nuestro historiador oficial, Juan Francisco Santana Domínguez.
[3] Tablero con barras paralelas para llevar algo en hombros.
[4] Es con éste nombre o el de gibalbera, gibalvera o gilbarbera, un endemismo canario utilizado como planta ornamental, que se localiza esporádicamente en las regiones de laurisilva. Es una palabra de origen galaico-portugués según nos dice el mismo autor.
BIBLIOGRAFÍA:
Y es que nuestra ermita no la constituyen “piedras muertas” cómo algunos manifiestan; les puedo asegurar que en la humildad y sencillez de este edificio muchos de los feligreses del pueblo se sienten más cercanos a Dios. “Es el único testimonio que nos queda de lo que había antes” dicen a viva voz algunos vecinos, y creo que en la sencillez de un pueblo de origen campesino, se encuentra la verdad. Juan Francisco Santana Domínguez ilustra este pensamiento de la siguiente manera: “A pesar de que la característica fundamental de los vecinos de Tenoya es la de la pobreza generalizada, (…) nunca le ha faltado ni ropas ni joyas a las imágenes de su ermita, destacando las de Nuestra Señora de la Encarnación (…) donde nos encontramos con una gran colección de trajes con ricos bordados de oro y seda (…)” [1]
Un ejemplo de la devoción tenoyera[2], podemos encontrarlo en el siglo XVIII, donde Francisco Martínez de Fuentes nos relata cómo se desplaza hasta Tenoya para predicar en la fiesta de S. Pedro, y por tanto en su ermita (que es la que se conserva hasta la actualidad) dejando testimonio escrito de lo que observó en su visita. Nos haremos eco de dos hechos fundamentales, el primero es la ceremonia del vestido de las Vírgenes. Movía más a piedad y a veneración, que las imágenes estuviesen, aun siendo de talla entera, recubiertas

Puede observarse con todo detalle en esta imagen, que la devoción de los tenoyeros aún sigue vigente y la riqueza de los vestidos que se describía en el siglo XVIII aún puede vislumbrarse en la actualidad.
Foto cedida por Antonio Suárez Suárez.
Foto cedida por Antonio Suárez Suárez.
de costosos mantos, vestidos, pelucas y joyas. Veamos la descripción que nos ofrece nuestro visitante al respecto: “Se le puso a la (imagen) de Nuestra Señora por primera vez un bucarlín fuerte para formar con más garbo el traje del vestido, a cuya operación asistían los principales de Tenoya y mostrándose algunos admirados de semejante tiesura para una imagen de tanta devoción pero en la hora quedaron sosegados cuando se les advirtió su destino. Estrenó nuestra señora la toca del rostrillo de un fino olán de costa de una devota y en este año ha quedado tan bien vestida que el aire nuevo del traje nada sabe a cosas de antigüedad. Finalmente su base se adornó de bellas y agradables flores (…) En este mismo estilo se compuso a San Pedro y tan de moda que su camarera, a pesar de su tenaz inclinación por las cosas añejas dejó al santo en base limpia destrozó las andas[3] y las hermoseó en el mismo método que las de Nuestra Señora. (…) Finalmente San Pedro estrenó a expensa de su camarera diadema y llave de plata con honores de sobredorarle en lo sucesivo.”
En la descripción de las fiestas de Tenoya se habla también de una exuberancia vegetal, que servía para adornar tanto el interior como el exterior del templo. “Todas sus paredes estaban adornadas de palmas, como si se tratara de un bosque y en el coro se formó una bóveda. Los tirantes de los techos se cubrieron de gilbavera[4] (…) Las pilas se forraron con palmitos amarillos y una de ella con una especie de lienzo encarnado. Con cierta ironía describe el púlpito con una paloma pendiente de él y la fachada junto con el campanario cubierta de vegetación. Posteriormente la descripción sigue y nos dice: “concurrió todo el pueblo a ese devoto santuario y entonando el predicador el Deus in adjutorium continuó la música de violines, flautas gallegas, guitarras y voces (…)”
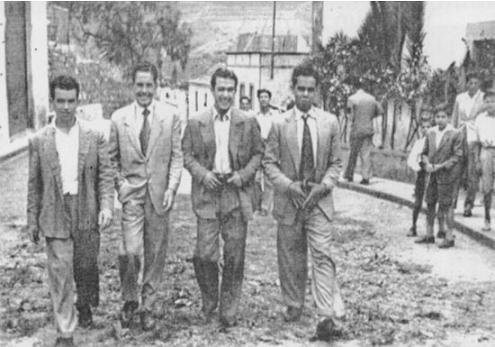
Como podrán observar en el margen derecho de la foto, puede verse el exterior de la ermita adornado con palmas y flores hasta hace bien poco.
Foto del Archivo del Colectivo Cultural “El Valle de Tenoya”
Foto del Archivo del Colectivo Cultural “El Valle de Tenoya”
¿Creen aún que la ermita es un edificio sin importancia? La ermita es un buen punto de partida para reconstruir la historia de Tenoya, no sólo es importante por los actos religiosos que allí acontecían, sino como lugar de concentración social, alrededor del cual se realizaban bailes, teatro y hasta excursiones, que partían desde allí hasta la costa, para pasarse el día al pie de las salinas del Rincón.
Creemos que reconstruir la historia local es una de las grandes tareas pendientes de de nuestra tierra. Promover su conocimiento, es lo que intentamos a través de la web del municipio de San Lorenzo: porque no se ama lo que se desconoce.
Dicho esto volvemos a preguntar: ¿cuántos pequeños y sin interés, según algunas personas, trozos de nuestra historia perdemos en Canarias cada día?
Domingo M. Guerra Hernández
Jennifer Guerra Hernández
Licenciada en Historia, U.L.P.G.C.
Jennifer Guerra Hernández
Licenciada en Historia, U.L.P.G.C.
NOTA: Aprovecho este pequeño rincón de la web para referirme al trabajo que sobre Tenoya, realizaron otros antes que yo, a través de la Revista Cultural “El Valle de Tenoya”. Desde aquí brindo mi humilde homenaje a aquellos pioneros que aportando fotos, artículos, entrevistas y todo lo imaginable, hicieron que sus lectores conocieran la pequeña gran historia de nuestro pueblo. Van dedicados a ellos todos mis artículos.
[1] Santana Domínguez, J. F. Historia del Municipio San Lorenzo de Tamaraceite: Recuperando la memoria histórica, Ed. Gobierno de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2006. (pag. 266)
[2] En ésta misma web hay otro artículo que hace referencia al mismo tema, aunque refiriéndose a hechos distintos, realizado por nuestro historiador oficial, Juan Francisco Santana Domínguez.
[3] Tablero con barras paralelas para llevar algo en hombros.
[4] Es con éste nombre o el de gibalbera, gibalvera o gilbarbera, un endemismo canario utilizado como planta ornamental, que se localiza esporádicamente en las regiones de laurisilva. Es una palabra de origen galaico-portugués según nos dice el mismo autor.
BIBLIOGRAFÍA:
- Martínez de Fuentes, F. Usos, costumbres y fiestas de Gran Canaria en el s. XVIII (estudio crítico de Manuel Hernández González), ed. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 1998.
- Santana Domínguez, J. F. Historia del Municipio San Lorenzo de Tamaraceite: Recuperando la memoria histórica, Ed. Gobierno de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2006.
Escribir un comentario
- Detalles
- Categoría: Historia
- Visto: 7522
En el año 1763 hubo tan terrible sequía en Gran Canaria, que los vecinos de Tenoya decidieron llevar la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación al pueblo de San Lorenzo a visitar al Santo para hacer rogativas, ya que los campos estaban totalmente arruinados por la falta de lluvia. Estando la imagen de Nª Sª de la Encarnación en la Iglesia de San Lorenzo se le colocó una corona de plata, guarnecida de pedrería, que costó 200 reales a la Fábrica y mayordomo de Tenoya, que por aquel momento era Miguel Marcelino García.
A la vuelta de la Imagen de Nuestra Señora de la Encarnación a su ermita de Tenoya, acompañada por la de San Lorenzo, hubo una gran fiesta a base de fuegos artificiales y de motivos florales a lo largo de todo el trayecto, que como ejemplo y por su contenido de manifestación festiva es digno de recoger literalmente: “A la venida se gastaron porción grande de fuegos: seis ruedecillas a la salida de la Parroquia de San Lorenzo y por todo el camino tirando voladores, y cuando llegó al portechuelo de la Ermita de Machicado hasta llegar a la entrada de Tenoya se tiraban voladores en la procesión y se correspondía con otros desde el mismo Tenoya, hasta que llegó a la primera casa, la de Roque Lorenzo por la banda de abajo del camino, en donde estaba hecho un arco muy grande de palma y rama, lleno de flores y rosquillas, hasta donde salió San Pedro a recibirla y al Señor San Lorenzo y conforme llegaron se le dio fuego a una andana de tronadores y a cuatro ruedecillas y juntamente voladores. Al llegar a la Ermita otra andanada de tronadores que se dispararon al entrar Nuestra Señora, San Pedro y San Lorenzo; la enramada por uno y otro lado era muy espesa de palmas y rama, en la plaza había cuatro arcos: uno en la esquina de arriba de la Ermita, el otro frente al mismo camino y esquina de la cerca de la casa del Teniente de Capitán D. Francisco Díaz y el otro en medio de dicha pared y la casa de D. García Manrique, que en aquel entonces era mayordomo de la Ermita, y el otro en la esquina de abajo de la Ermita y lo mismo en la puerta de la Ermita, pero mucho mejor.
La Iglesia estaba desde el techo hasta el suelo enramada de palma lisa y labrada y los tirantes de colgaduras, todos por la banda de arriba de banderillas de papel pintado. Junto al altar había otro altar hecho de mesas, muy bien puesto, que cogía todo el ancho de la Ermita con el hueco por uno y otro lado de una persona, se puso a Nuestra Señora en medio, a San Lorenzo como huésped a la derecha y al otro lado a San Pedro. Aquella noche hubo muchos voladores, seis ruedecillas, seis montantes, tres fogueras, clarín y tambor, el clarín vino en la procesión y el tambor salió a su recibimiento con San Pedro. Al día siguiente, tercero de Pascua, hubo misa cantada, su sermón y sus correspondientes fuegos y por la tarde se llevó al Señor San Lorenzo a su Parroquia, saliendo a despedirlo el Señor San Pedro, en cuyo intermedio se fueron disparando voladores hasta dicho primer arco y al despedirlo cuatro ruedecillas con lo que se dio fin a la función. Todo a costa de los vecinos de Tenoya y al desvelo del mayordomo, que trajo jubrones de la montaña para los arcos y latas para la enramada y algunos sujetos concurrieron con sus limosnas de San Lorenzo y en particular de Tamaraceyte.”
Este suceso tuvo lugar en los comienzos de la cuaresma del año 1763 y el resultado fue que, después de aquellos hechos, durante todo el primer día de Pascua cayeron unos tremendos aguaceros, pudiéndose leer:”...con cuya agua se cogió mayor cosecha en la jurisdicción de San Lorenzo que en toda la Isla, cuyo año fue muy corto de todo género de granos y fruta.” Al margen del folio donde está recogido este hecho se puede leer:”...se consiguió el agua”. Es muy curioso que en el dorso de la indicada nota se hiciera alusión a los poderes de las benditas imágenes, es decir, la salida de las imágenes citadas tuvo su resultado satisfactorio, con lo que la devoción a aquellas imágenes religiosas aumentó, en aquellos momentos, de forma considerable como respuesta a los resultados obtenidos.
La realista narración que hemos podido leer se hizo unos años después, concretamente el 14 de octubre de 1770, con ocasión de una visita desde el Obispado, en tiempos del Obispo D. Juan Bautista Cervera, y la verdad es que sobran los comentarios viniendo a mi mente las fiestas que se hacían y se siguen celebrando en nuestros campos, y más concretamente las fiestas de San Lorenzo, ya que multitud de personas de todos los rincones de la Isla vienen a este Lugar para ver sus espectaculares fuegos artificiales, no en vano están considerados como los más completos en su género, al decir de los entendidos. En verdad, las fiestas de corte religioso poco han cambiado con respecto a aquellas alejadas fechas, como hemos podido apreciar, y los fuegos de artificio han acompañado al Santo desde el momento en que San Lorenzo fue colocado en la Ermita del Lugarejo, en la primera mitad del siglo XVII*.
* Este episodio religioso se puede leer, con algunas modificaciones, en el libro “Historia del Municipio San Lorenzo de Tamaraceite: Recuperando la Memoria Histórica”, del mismo autor.
A la vuelta de la Imagen de Nuestra Señora de la Encarnación a su ermita de Tenoya, acompañada por la de San Lorenzo, hubo una gran fiesta a base de fuegos artificiales y de motivos florales a lo largo de todo el trayecto, que como ejemplo y por su contenido de manifestación festiva es digno de recoger literalmente: “A la venida se gastaron porción grande de fuegos: seis ruedecillas a la salida de la Parroquia de San Lorenzo y por todo el camino tirando voladores, y cuando llegó al portechuelo de la Ermita de Machicado hasta llegar a la entrada de Tenoya se tiraban voladores en la procesión y se correspondía con otros desde el mismo Tenoya, hasta que llegó a la primera casa, la de Roque Lorenzo por la banda de abajo del camino, en donde estaba hecho un arco muy grande de palma y rama, lleno de flores y rosquillas, hasta donde salió San Pedro a recibirla y al Señor San Lorenzo y conforme llegaron se le dio fuego a una andana de tronadores y a cuatro ruedecillas y juntamente voladores. Al llegar a la Ermita otra andanada de tronadores que se dispararon al entrar Nuestra Señora, San Pedro y San Lorenzo; la enramada por uno y otro lado era muy espesa de palmas y rama, en la plaza había cuatro arcos: uno en la esquina de arriba de la Ermita, el otro frente al mismo camino y esquina de la cerca de la casa del Teniente de Capitán D. Francisco Díaz y el otro en medio de dicha pared y la casa de D. García Manrique, que en aquel entonces era mayordomo de la Ermita, y el otro en la esquina de abajo de la Ermita y lo mismo en la puerta de la Ermita, pero mucho mejor.
La Iglesia estaba desde el techo hasta el suelo enramada de palma lisa y labrada y los tirantes de colgaduras, todos por la banda de arriba de banderillas de papel pintado. Junto al altar había otro altar hecho de mesas, muy bien puesto, que cogía todo el ancho de la Ermita con el hueco por uno y otro lado de una persona, se puso a Nuestra Señora en medio, a San Lorenzo como huésped a la derecha y al otro lado a San Pedro. Aquella noche hubo muchos voladores, seis ruedecillas, seis montantes, tres fogueras, clarín y tambor, el clarín vino en la procesión y el tambor salió a su recibimiento con San Pedro. Al día siguiente, tercero de Pascua, hubo misa cantada, su sermón y sus correspondientes fuegos y por la tarde se llevó al Señor San Lorenzo a su Parroquia, saliendo a despedirlo el Señor San Pedro, en cuyo intermedio se fueron disparando voladores hasta dicho primer arco y al despedirlo cuatro ruedecillas con lo que se dio fin a la función. Todo a costa de los vecinos de Tenoya y al desvelo del mayordomo, que trajo jubrones de la montaña para los arcos y latas para la enramada y algunos sujetos concurrieron con sus limosnas de San Lorenzo y en particular de Tamaraceyte.”
Este suceso tuvo lugar en los comienzos de la cuaresma del año 1763 y el resultado fue que, después de aquellos hechos, durante todo el primer día de Pascua cayeron unos tremendos aguaceros, pudiéndose leer:”...con cuya agua se cogió mayor cosecha en la jurisdicción de San Lorenzo que en toda la Isla, cuyo año fue muy corto de todo género de granos y fruta.” Al margen del folio donde está recogido este hecho se puede leer:”...se consiguió el agua”. Es muy curioso que en el dorso de la indicada nota se hiciera alusión a los poderes de las benditas imágenes, es decir, la salida de las imágenes citadas tuvo su resultado satisfactorio, con lo que la devoción a aquellas imágenes religiosas aumentó, en aquellos momentos, de forma considerable como respuesta a los resultados obtenidos.
La realista narración que hemos podido leer se hizo unos años después, concretamente el 14 de octubre de 1770, con ocasión de una visita desde el Obispado, en tiempos del Obispo D. Juan Bautista Cervera, y la verdad es que sobran los comentarios viniendo a mi mente las fiestas que se hacían y se siguen celebrando en nuestros campos, y más concretamente las fiestas de San Lorenzo, ya que multitud de personas de todos los rincones de la Isla vienen a este Lugar para ver sus espectaculares fuegos artificiales, no en vano están considerados como los más completos en su género, al decir de los entendidos. En verdad, las fiestas de corte religioso poco han cambiado con respecto a aquellas alejadas fechas, como hemos podido apreciar, y los fuegos de artificio han acompañado al Santo desde el momento en que San Lorenzo fue colocado en la Ermita del Lugarejo, en la primera mitad del siglo XVII*.
Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia
Más información en:
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo
Blog de Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia
Más información en:
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo
Blog de Juan Francisco Santana Domínguez
* Este episodio religioso se puede leer, con algunas modificaciones, en el libro “Historia del Municipio San Lorenzo de Tamaraceite: Recuperando la Memoria Histórica”, del mismo autor.
- Detalles
- Categoría: Historia
- Visto: 3658
¿Sabían ustedes que en Tenoya era tradición hacer Belenes? Así lo podemos comprobar en un escrito que data del seis de agosto de 1772, en el que se puede leer que los vecinos venían haciendo en la Ermita de San Pedro, desde hacia tiempo, un Nacimiento por las fechas de la Navidad, y para ello habían comprado con el dinero de las limosnas que se recibían en aquella antigua ermita unas figuras de barro y ovejitas.
Estas representaciones de los belenes en las Islas se remontan a finales del siglo XV, cuando las congregaciones franciscanas las promovieron. Las figuras utilizadas eran de barro policromado y la gente sencilla las encargaban a determinados santeros que tenían que trabajar duro debido a la gran demanda, mientras que las familias pudientes las traían desde Andalucía o Murcia, que eran figuras hechas por profesionales del ramo y que reflejaban una mayor calidad, no faltando los diferentes encargos a los imagineros isleños, como era el caso de Rafael Bello[1], aunque éste escultor es bastante más reciente, siendo además el primer profesor titulado de dibujo que tuvo la ciudad de Las Palmas.[2]
En el nacimiento que se hacia en la Ermita de Tenoya, posiblemente, se utilizaron figuras de cierta calidad, pues no en vano era un montaje para que lo disfrutara todo el pueblo, y con el dinero que se recaudaba en las visitas que los fieles hacían a la Ermita de San Pedro se podían permitir el lujo de comprarlas, ya que entre el 14 de octubre de 1770 y el 14 de agosto de 1782 se gastaron más de 4.020 reales.[3]
Aquella antigua tradición hizo, posiblemente, que con el paso del tiempo se representaran en Tenoya, por las fechas de la Navidad, unos belenes vivientes, de los que tenemos noticias[4] a finales del siglo XIX. Nos cuenta, al respecto, D. Tino Torón que una vecina le manifestó que era común en Tenoya el llevar a cabo belenes vivientes y que ella los recordaba desde finales de la mencionada centuria. Nos podemos imaginar el trabajo llevado a cabo por vecinas y vecinos, no sólo en el diseño de sus ropas, sino en la puesta escena de aquella obra. Posiblemente dichos belenes fueran consecuencia de aquellos antiquísimos belenes que se representaban en la Ermita de San Pedro.
[1] La Provincia. Quinientos años nuevos. Artículo de Sergio Suárez. 27/ 12/ 1992, pp. 46-47.
[2] RODRÍGUEZ DORESTE, J.: Memorias de un hijo del siglo. Las Palmas de G. C. 1988, p. 28.
[3] A.D.L.P. Libro de cuentas de la Ermita de San Pedro de Tenoya. fs. 42r-42v.
[4] Manifestación oral de D. Tino Torón, recogida en sus múltiples diálogos con los vecinos, siendo ésta una forma ideal de no perder nuestras tradiciones.
Estas representaciones de los belenes en las Islas se remontan a finales del siglo XV, cuando las congregaciones franciscanas las promovieron. Las figuras utilizadas eran de barro policromado y la gente sencilla las encargaban a determinados santeros que tenían que trabajar duro debido a la gran demanda, mientras que las familias pudientes las traían desde Andalucía o Murcia, que eran figuras hechas por profesionales del ramo y que reflejaban una mayor calidad, no faltando los diferentes encargos a los imagineros isleños, como era el caso de Rafael Bello[1], aunque éste escultor es bastante más reciente, siendo además el primer profesor titulado de dibujo que tuvo la ciudad de Las Palmas.[2]
En el nacimiento que se hacia en la Ermita de Tenoya, posiblemente, se utilizaron figuras de cierta calidad, pues no en vano era un montaje para que lo disfrutara todo el pueblo, y con el dinero que se recaudaba en las visitas que los fieles hacían a la Ermita de San Pedro se podían permitir el lujo de comprarlas, ya que entre el 14 de octubre de 1770 y el 14 de agosto de 1782 se gastaron más de 4.020 reales.[3]
Aquella antigua tradición hizo, posiblemente, que con el paso del tiempo se representaran en Tenoya, por las fechas de la Navidad, unos belenes vivientes, de los que tenemos noticias[4] a finales del siglo XIX. Nos cuenta, al respecto, D. Tino Torón que una vecina le manifestó que era común en Tenoya el llevar a cabo belenes vivientes y que ella los recordaba desde finales de la mencionada centuria. Nos podemos imaginar el trabajo llevado a cabo por vecinas y vecinos, no sólo en el diseño de sus ropas, sino en la puesta escena de aquella obra. Posiblemente dichos belenes fueran consecuencia de aquellos antiquísimos belenes que se representaban en la Ermita de San Pedro.
Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia
Más información en:
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo
Blog de Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia
Más información en:
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo
Blog de Juan Francisco Santana Domínguez
[1] La Provincia. Quinientos años nuevos. Artículo de Sergio Suárez. 27/ 12/ 1992, pp. 46-47.
[2] RODRÍGUEZ DORESTE, J.: Memorias de un hijo del siglo. Las Palmas de G. C. 1988, p. 28.
[3] A.D.L.P. Libro de cuentas de la Ermita de San Pedro de Tenoya. fs. 42r-42v.
[4] Manifestación oral de D. Tino Torón, recogida en sus múltiples diálogos con los vecinos, siendo ésta una forma ideal de no perder nuestras tradiciones.
- Detalles
- Categoría: Historia
- Visto: 5587
En el mes de diciembre del año 1834 existían en la Jurisdicción de San Lorenzo 79 telares, 68 de aquellos eran destinados para tejer lienzo casero y los once restantes eran utilizados para tejer lana y algodón para la confección de “mantillones” que se vendían por toda la Isla y por las otras islas de la Provincia. Existía una producción anual de 4.500 varas (medida de longitud que equivalía a 835´9 mm.), lo que suponía 3.761´55 metros de aquel interesante producto artesano.
En el Padrón del año 1836, de una población de 2.189 habitantes para el Municipio de San Lorenzo, había 1.145 mujeres y de éstas 465 eran hilanderas, es decir que el 40´61 % de las mujeres se dedicaban a labores relacionadas con el hilado de la lana o el algodón. A otras cinco mujeres se les daba la denominación de tejedoras, que también pudieran ser sumadas a las anteriores.
Para la fabricación del lienzo casero las tejedoras de la jurisdicción se surtían de lino del país que luego hilaban con la rueca y para el género de lana, que también hilaban con rueca, lo urdían con algodón que compraban en “ovillos de afuera o con hilado fino de la tierra”.
Las aguas con las que se movía el molino del pago de Tenoya así como el lugar para su fabricación pertenecían a diferentes dueños del Heredamiento de aguas de aquel Lugar, que en la referida fecha pertenecían al Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico, ya que se les había adjudicado aquel terreno por unas deudas relacionadas con el diezmo.
Del ya mencionado Padrón Municipal del año 1836 se pueden entresacar las ocupaciones de aquellos 2.189 habitantes, entre los que sobresalen las 470 hilanderas o tejedoras, lo que hace el 21´47 % del total de la población.
Con estos datos hemos recuperado un quehacer típico de las mujeres de Tenoya. Esta reseña a aquella actividad artesanal debe suponer una motivación para llevar a cabo un trabajo de historia y/o antropología oral, entre los mayores que mantengan en su memoria aquellas actividades, posiblemente al oír hablar de ello a sus progenitores y abuelos, recuperando un rico e interesantísimo patrimonio etnográfico*.
* Con ligeras variaciones este trabajo se puede leer en el libro “Notas sobre el Municipio San Lorenzo de Tamaraceite: un ejemplo de injusticia histórica”, del mismo autor.
En el Padrón del año 1836, de una población de 2.189 habitantes para el Municipio de San Lorenzo, había 1.145 mujeres y de éstas 465 eran hilanderas, es decir que el 40´61 % de las mujeres se dedicaban a labores relacionadas con el hilado de la lana o el algodón. A otras cinco mujeres se les daba la denominación de tejedoras, que también pudieran ser sumadas a las anteriores.
Para la fabricación del lienzo casero las tejedoras de la jurisdicción se surtían de lino del país que luego hilaban con la rueca y para el género de lana, que también hilaban con rueca, lo urdían con algodón que compraban en “ovillos de afuera o con hilado fino de la tierra”.
Las aguas con las que se movía el molino del pago de Tenoya así como el lugar para su fabricación pertenecían a diferentes dueños del Heredamiento de aguas de aquel Lugar, que en la referida fecha pertenecían al Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico, ya que se les había adjudicado aquel terreno por unas deudas relacionadas con el diezmo.
Del ya mencionado Padrón Municipal del año 1836 se pueden entresacar las ocupaciones de aquellos 2.189 habitantes, entre los que sobresalen las 470 hilanderas o tejedoras, lo que hace el 21´47 % del total de la población.
Con estos datos hemos recuperado un quehacer típico de las mujeres de Tenoya. Esta reseña a aquella actividad artesanal debe suponer una motivación para llevar a cabo un trabajo de historia y/o antropología oral, entre los mayores que mantengan en su memoria aquellas actividades, posiblemente al oír hablar de ello a sus progenitores y abuelos, recuperando un rico e interesantísimo patrimonio etnográfico*.
Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia
Más información en:
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo
Blog de Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia
Más información en:
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo
Blog de Juan Francisco Santana Domínguez
* Con ligeras variaciones este trabajo se puede leer en el libro “Notas sobre el Municipio San Lorenzo de Tamaraceite: un ejemplo de injusticia histórica”, del mismo autor.
Página 11 de 12
